Colin Ward y ‘El niño en la ciudad’

“Un adulto no es capaz de experimentar lo que experimenta un niño. Por eso las primeras páginas de las biografías suelen ser más interesantes que en las últimas”. Colin Ward fue un arquitecto distinto. Se fijó en los niños para hablar de la ciudad. Y del campo. En 1977, cuando escribió su clásico El niño en la ciudad, ahora recuperado por la editorial Pepitas de Calabaza, anotó que los niños de ciudad eran de interior cuando antes habían sido de exterior.
¿Por qué es importante observar cómo miran la calle los niños? Porque el miedo puede sustituir a la curiosidad y remplazar el descubrimiento. Por la educación que ofrece la convivencia con lo diferente. Así, Ward empieza su ensayo desde el principio. Habla de la teoría educativa del psicólogo suizo Jean Piaget. Apunta que las primeras relaciones del niño con la calle son topológicas, de proximidad o cercanía, de separación del recinto y de continuidad. E invita a los maestros a encargarles a sus alumnos una tarea: dibujar la ruta de casa hasta el colegio, dibujar el barrio, observar en qué se fijan los niños
En su libro, Ward recorre la incierta relación entre trabajo y niño. De niños chatarreros —que junto a los gitanos fueron denominados elementos importantes por el presidente de la Federación británica de chatarreros, que había estimado que su negocio se ahorraba 200 millones de libras en divisas, pagando poco a esos dos grupos— a niños que reparten periódicos. Pasando por los niños ingleses de principios del siglo XX: cuando el caballo era el medio de transporte por excelencia en las ciudades, los niños del Reino Unido ganaban un penique por cubo de paja que recogían. Los caballos entonces pastaban en Hyde Park.
Ha habido mucha discusión sobre la relación entre el trabajo y los niños. Hablamos de trabajo, no de explotación. La edad de comenzar a trabajar se ha ido retrasando. ¿Pero aportaba algo al niño el contacto con la realidad laboral?
Charles Dickens comenzó a trabajar con 12 años. Su padre había sido encarcelado por no pagar sus deudas. Su familia se había ido a vivir con él a la cárcel —entonces se podía— y Charles dedicaba 10 horas diarias a su puesto en la fábrica de betún Warren’s, donde pegaba etiquetas en los botes. Ganaba seis peniques semanales. Con ese sueldo pagaba su habitación y ayudaba a su familia. Por el camino hacia la fábrica veía el desamparo y el pillaje de los niños que ilustran cómo era la relación entre infancia y ciudad en muchas de sus novelas, sobre todo en Oliver Twist.
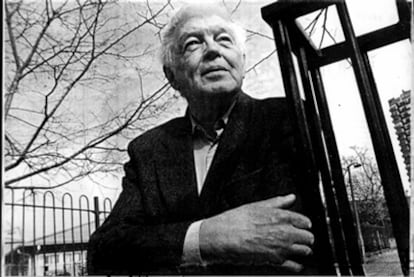
Ward cuenta que, en la década de 1930, el mayor comerciante mayorista de periódicos, WH Smith, organizó un concurso para elegir al repartidor del año. Repartir periódicos reforzaba el hábito de madrugar. “Ese rasgo se ganó la simpatía de la conciencia puritana”, escribe. El hecho de que el reparto fuera en bicicleta, como retratan las películas de Hollywood, mitificó ese trabajo infantil como una escuela de vida. Y de conocimiento de la ciudad.
La BBC estudió el fenómeno de los niños trabajadores en los años setenta y calculó que había 60 millones de jóvenes atrapados en un escándalo mundial de explotación. En el documental, un niño de 13 años, trabajador textil en Turquía, sonrió el entrevistador y le dijo: “La gente en África no puede trabajar y no tiene suficiente comida. Me gustaría que consiguieran un buen trabajo, como el que tenemos aquí“.
Ward recorre la relación entre niños y tráfico. En 1865, 232 personas murieron en accidentes de tráfico en el Reino Unido. Para 1977 en Gran Bretaña todos los años morían 800 niños y 40.000 resultaban heridos en accidentes de tráfico. En un 40 % de los casos el conductor no veía al niño.
Además de dudas, descubrimiento y miedo, también hay juego en el libro de Ward. Aunque, en opinión de Jane Addams, la ciudad moderna ha fallado a la hora de satisfacer el insaciable deseo de juego, mientras que la ciudad medieval celebraba torneos, desfiles, bailes y fiestas, Ward se centra en varios juegos infantiles. En la década de los 70, el alcalde de Nueva York, Abraham Beame, prohibió el uso de los aspersores para incendios como juego infantil. El escultor Claes Oldenburg recuerda que esas bocas de incendio eran una especie de monumento, llenas de agua esperando reventar. Él creció en Chicago y recordaba que siempre había algún hijo de un fontanero para abrir uno de los surtidores.
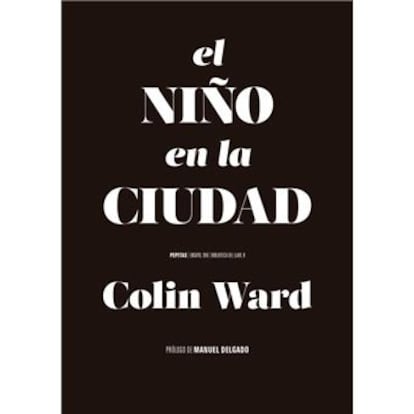
“En las cercanías del Parque de Monceau de París, las autoridades dejan montones de arena expresamente para que jueguen los niños y después los retiran”, apuntó Ward. Antes los niños jugaban en cualquier sitio y a cualquier cosa.
Curiosamente, muchos de los medios de transporte urbanos actuales: los patines, el monopatín, el patinete comenzaron como juegos. En muchas ciudades de Estados Unidos, en los años setenta, explica Ward, se pensaba que los ciclistas eran adultos excéntricos, mientras que, en los Países Bajos, se trataba al ciclista como un peatón. Hannover contaba, en 1977, con 348 kilómetros de carril-bici y Bremen con 259.
Claude Brown, en Los nombres de la tierra prometida, escribió: “Siempre pensé en Harlem como un hogar, pero nunca pensé en Harlem como estar en casa. Para mí el hogar eran las calles”. Las calles eran el lugar de la intimidad infantil, de la libertad, de los secretos, de la elección de aprendizaje y del descubrimiento.
¿Eran lo mismo para los niños que para las niñas? “¿Era justo que los niños se fueran a jugar mientras ellas tenían que quedarse para ayudar en casa?”, se preguntó Collin Ward en 1977. Las niñas estaban en segundo plano.
Hoy, en las ciudades, muchos jóvenes están atrapados entre dos culturas, llenos de rechazo hacia los valores de sus padres y excluidos por las barreras invisibles en la propia ciudad. Ward cita un estudio titulado No hacer nada que describe las actividades nocturnas de los chicos de una ciudad en el norte de Inglaterra: “Esperaban que pasara algo y finalmente provocaban algún tipo de incidente, una pelea, la rotura de botellas de leche solo para conseguir que algo distrajera su tedio”.
Todo eso, los juegos, los encuentros, la explotación, los miedos y hasta el tedio dibujan la relación de la ciudad con los niños. Ward se detiene en cada rincón. Y anuncia la progresiva desaparición de la presencia infantil en las calles debido a dos asuntos muy conectados: la llegada de los coches y el traslado a la periferia para criar hijos con más espacio.
Sería interesante continuar la indagación de Ward. ¿Cómo son hoy las ciudades 50 años después de que se publicara ese ensayo? Hoy, en España, el traslado hacia poblaciones colindantes obedece más a la carestía de las viviendas que a la crianza de los hijos. Cuando llegué a vivir en el centro de Madrid, hace 22 años, me sorprendió que hubiera niños jugando en algunas calles. Casi todos eran hijos de inmigrantes.
Hoy, en los centros urbanos, los coches van desapareciendo paulatinamente. Y con esa desaparición, puede que regresen los balones. Y los niños. En las super-illas de Barcelona lo están haciendo. Eso sí, lo disfrutan quienes pueden permitirse comprar o alquilar un piso en el centro de la ciudad.
EL PAÍS





