‘La esperanza nos abre los ojos a lo venidero’: Byung-Chul Han

EL TIEMPO publica una parte del preludio del último libro del filósofo alemán y de origen surcoreano Byung-Chul Han, ‘El espíritu de la esperanza’ (Herder, 2024), quien recientemente fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
Merodea el fantasma del miedo. Permanentemente nos vemos abocados a escenarios apocalípticos como la pandemia, la guerra mundial o las catástrofes climáticas: desastres que continuamente nos hacen pensar en el fin del mundo o en el final de la civilización humana. En 2023, el Doomsday Clock o Reloj del Apocalipsis indicaba que faltaban noventa segundos para la medianoche. Dicen que su minutero jamás había estado tan cerca de las doce.
Parece que los apocalipsis están de moda. Se venden ya como si fueran mercancía: Apocalypses sell, "los apocalipsis venden". Y no solo en la vida real, sino que también en la literatura y en el cine se respira un ambiente de fin del mundo. Por ejemplo, en su narración El silencio, Don DeLillo cuenta la historia de un apagón total. Numerosas obras literarias nos hablan también de ascensos de temperatura y de subidas del nivel del mar. La ficción climática se ha implantado ya como un nuevo género literario. Otro ejemplo: la novela de T. C. Boyle Un amigo de la tierra nos narra un cambio climático de dimensiones apocalípticas.
Estamos padeciendo una crisis múltiple. Miramos angustiados a un futuro tétrico. Hemos perdido la esperanza. Pasamos de una crisis a la siguiente, de una catástrofe a la siguiente, de un problema al siguiente. De tantos problemas por resolver y de tantas crisis por gestionar, la vida se ha reducido a una supervivencia. La jadeante sociedad de la supervivencia se parece a un enfermo que trata por todos los medios de escapar de una muerte que se avecina. En una situación así, solo la esperanza nos permitiría recuperar una vida en la que vivir sea más que sobrevivir. Ella despliega todo un horizonte de sentido, capaz de reanimar y alentar a la vida. Ella nos regala el futuro.
Se ha difundido un clima de miedo que mata todo germen de esperanza. El miedo crea un ambiente depresivo. Los sentimientos de angustia y resentimiento empujan a la gente a adherirse a los populismos de derechas. Atizan el odio. Acarrean pérdida de solidaridad, de cordialidad y de empatía. El aumento del miedo y del resentimiento provoca el embrutecimiento de toda la sociedad y, en definitiva, acaba siendo una amenaza para la democracia. Con razón decía el presidente estadounidense saliente Barack Obama en su discurso de despedida: Democracy can buckle when we give in to fear (“La democracia puede derrumbarse si cedemos ante el miedo”). La democracia es incompatible con el miedo. Solo prospera en una atmósfera de reconciliación y diálogo. Quien absolutiza su opinión y no escucha a los demás ha dejado de ser un ciudadano.
La democracia es incompatible con el miedo. Solo prospera en una atmósfera de reconciliación y diálogo
El miedo ha sido desde siempre un excelente instrumento de dominio. Vuelve a las personas dóciles y fáciles de extorsionar. En un clima de angustia, las personas no se atreven a expresar libremente su opinión, por miedo a la represión. Los discursos de odio y los linchamientos digitales, que claramente atizan el odio, impiden que las opiniones puedan expresarse libremente. Hoy ya nos da miedo hasta pensar. Se diría que hemos perdido el valor de pensar. Y, sin embargo, es el pensamiento, cuando se hace empático, el que nos abre las puertas de lo totalmente distinto. Cuando impera el miedo, las diferencias no se atreven a mostrarse, de modo que solo se produce una prosecución de lo igual. Se impone el conformismo. El miedo nos cierra las puertas a lo distinto. Lo distinto es inasequible a la lógica de la eficiencia y la productividad, que es una lógica de lo igual.
Donde hay miedo, es imposible la libertad. Miedo y libertad son incompatibles. El miedo puede transformar una sociedad entera en una cárcel, puede ponerla en cuarentena. El miedo solo instala señales de advertencia. La esperanza, en cambio, va dejando indicadores y señalizadores de caminos. La esperanza es la única que nos hace ponernos en camino. Nos brinda sentido y orientación, mientras que el miedo imposibilita la marcha.
Hoy no solo tenemos miedo de los virus y las guerras; también el miedo climático inquieta a la gente. Los activistas climáticos confiesan tener “miedo al futuro”. El miedo les roba el futuro. No hay duda de que hay motivos para tener “miedo climático”; eso es innegable. Pero lo verdaderamente preocupante es la propagación del clima de miedo. El problema no es el miedo a la pandemia, sino la pandemia de miedo. Las cosas que se hacen por miedo no son acciones abiertas al futuro. Las acciones necesitan un horizonte de sentido. Deben ser narrables. La esperanza es elocuente; narra. Por el contrario, el miedo es negado para el lenguaje, es incapaz de narrar.
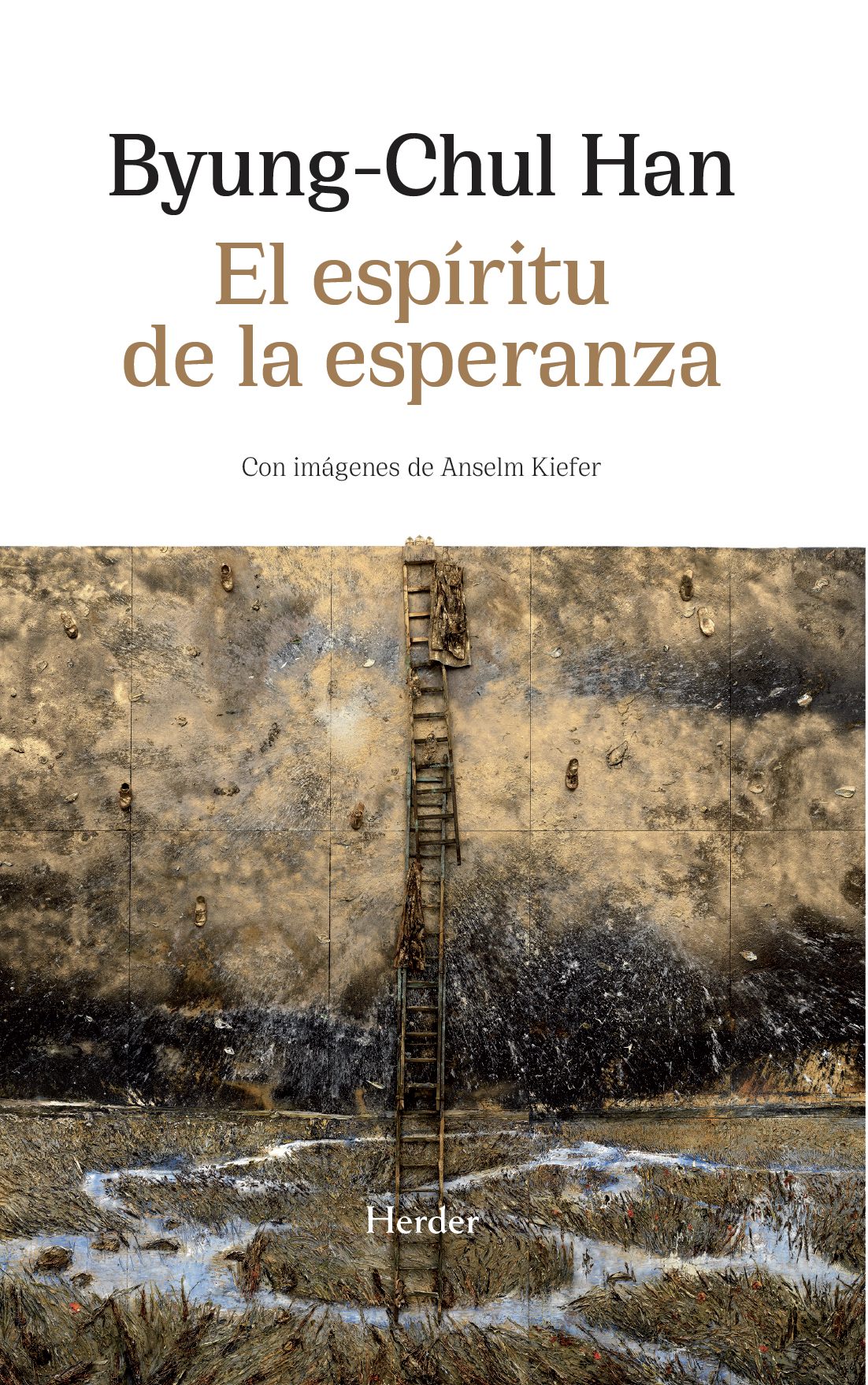
Herder Editorial / Primera edición / 2024 / Distribuido por Siglo Foto:Herder Editorial
Angustia (en medio alto alemán angest, en antiguo alto alemán angust) significa originalmente, igual que en latín, ‘angostura’. Al constreñir y bloquear la visión, la angustia sofoca toda amplitud, toda perspectiva. Quien se angustia se siente acorralado. La angustia conlleva la sensación de aprisionamiento y encerramiento. Cuando estamos angustiados, el mundo se nos antoja una cárcel. Tenemos cerradas todas las puertas que nos sacarían al aire libre. La angustia impide el futuro, cerrándonos las puertas a lo posible, a lo nuevo.
Ya por la etimología del término, la esperanza es opuesta al miedo. El diccionario etimológico de Friedrich Kluge explica así la voz hoffen, “esperar”: “Cuando uno quiere ver más lejos o trata de ver mejor, se estira hacia delante”. Por tanto, esperanza significa “mirar a lo lejos, mirar al futuro”. La esperanza nos abre los ojos a lo venidero. El verbo verhoffen, “tomar el viento”, tiene aún el sentido original de esperar, hoffen. En la jerga de caza significa “indagar o rastrear por el viento la caza”, es decir, detenerse para escuchar, para acechar, para olfatear. Por eso, se dice “el perro toma el viento”. Quien espera “toma el viento”, es decir, mira dónde ponerse y qué dirección tomar.
La esperanza más íntima nace de la desesperación más profunda. Cuanto más profunda sea la desesperación, más fuerte será la esperanza. No es casualidad que, en la mitología griega, Elpis, la diosa de la esperanza, sea hija de Nix, la diosa de la noche. Los hermanos de Elpis son Tártaro y Érebo (los dioses de las tinieblas y las sombras), y su hermana es Eris. Elpis y Eris son familia. La esperanza es una figura dialéctica. La negatividad de la desesperación es constitutiva de la esperanza. También san Pablo subraya que la negatividad es inherente a la esperanza:
“Nos gloriamos incluso de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento da firmeza para soportar, y esa firmeza nos permite ser aprobados por Dios, y el ser aprobados por Dios nos llena de esperanza. Una esperanza que no defrauda”.
Desesperación y esperanza son como valle y montaña. La negatividad de la desesperación es inherente a la esperanza. Así explica Nietzsche la relación dialéctica entre esperanza y desesperación:
“La esperanza es un arco iris desplegándose sobre el manantial de la vida que se precipita en vertiginosa cascada; un arco iris cien veces engullido por el espumaje y otras tantas veces rehecho de nuevo, y que con tierna y bella audacia despunta sobre el torrente, ahí donde su rugido es más salvaje y peligroso”.
No hay descripción más certera de la esperanza. Posee una tierna y bella audacia. Quien tiene esperanza obra con audacia y no se deja confundir por los rigores y las crudezas de la vida. Al mismo tiempo, la esperanza tiene algo de contemplativo. Se estira hacia adelante y aguza el oído. Tiene la ternura de la receptividad, que le da belleza y encanto.
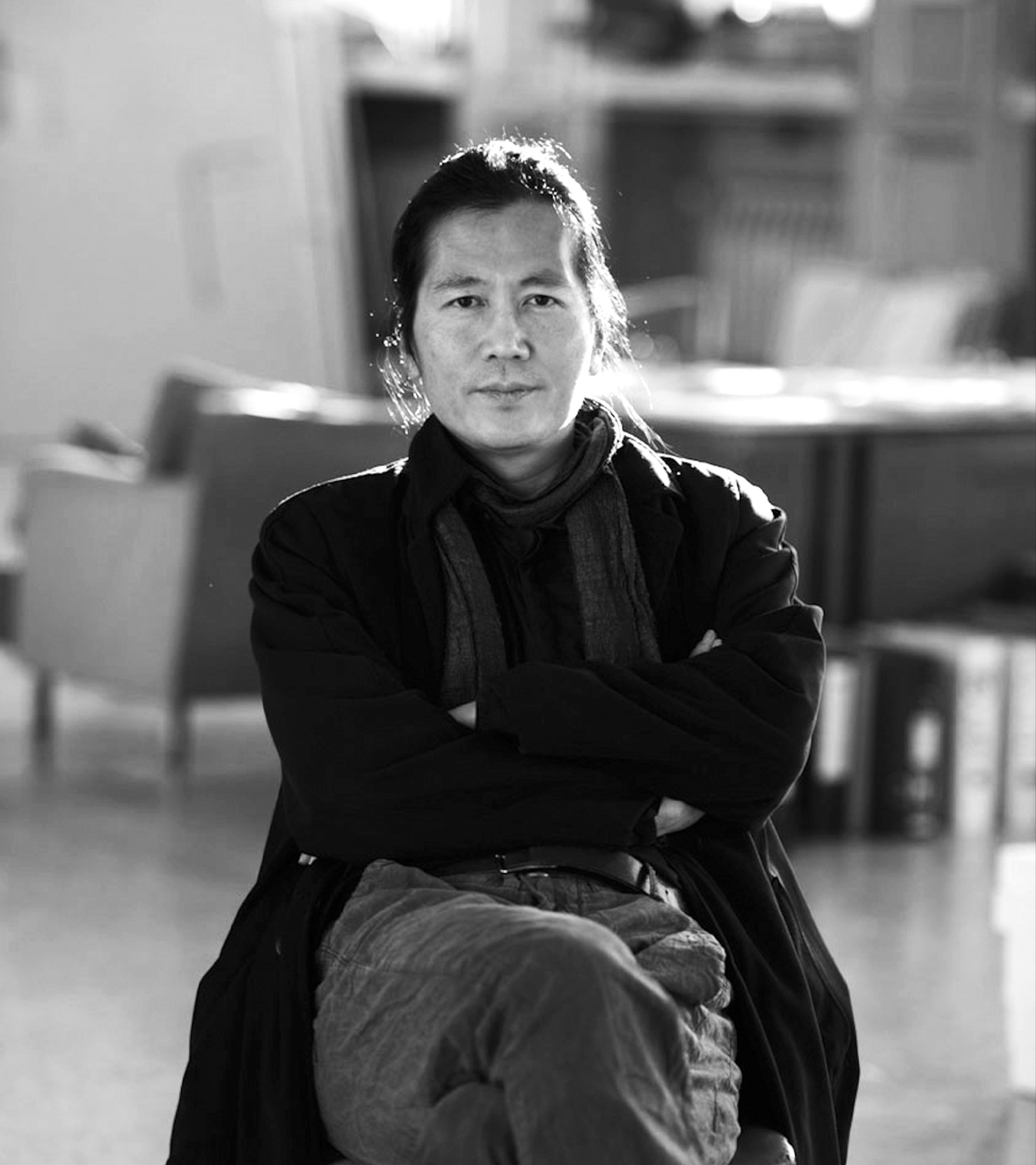
Han estudió Literatura Alemana y Teología en la U. de Múnich, y Filosofía en la U. de Friburgo. Foto:Herder Editorial
Para el jurado del Premio Princesa de Asturias, el filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han ha sido capaz de interpretar con brillantez los retos de la sociedad tecnológica y, con su obra, ha revelado una capacidad extraordinaria de comunicar de forma precisa y directa “nuevas ideas en las que se recogen tradiciones filosóficas de Oriente y Occidente”.
El acta del jurado también destaca que el análisis de Han resulta “sumamente fértil y proporciona explicaciones sobre cuestiones como la deshumanización, la digitalización y el aislamiento de las personas”.
Es autor de más de una decena de títulos como ‘La sociedad del cansancio’ (2010), ‘La sociedad de la transparencia’ (2012), ‘La salvación de lo bello’ (2015) y ‘La desaparición de los rituales’ (2020). En sus obras más recientes, ha ampliado su enfoque crítico hacia la sociedad contemporánea, incorporando reflexiones sobre la esperanza y la contemplación.
Han ha compaginado su trayectoria como ensayista con la docencia universitaria en Alemania, donde estudió Literatura Alemana y Teología en la Universidad de Múnich. Ha trabajado en la Universidad de Basilea (Suiza, 2000-2012) y ha sido profesor de Filosofía y Estudios Culturales en la Universidad de Bellas Artes de Berlín, después de haber ejercido como profesor en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe.
El pensador surcoreano, que sostiene que nuestra vida está impregnada de hipertransparencia, hiperconsumismo, de un exceso de información y de una positividad que conduce de forma inevitable a la sociedad del cansancio, no tiene un teléfono inteligente y no hace turismo. Escucha música analógica y dedica parte de su tiempo a cultivar su jardín, todo ello para rebelarse ante el capitalismo, del que es muy crítico en su obra. A su juicio, la sociedad ha abandonado la reflexión, el retiro, la meditación y que, por tanto, no valora la individualidad.
eltiempo




